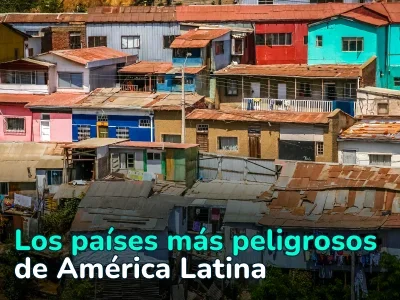Peores países por nivel de vida
Oímos hablar mucho sobre qué países son buenos para vivir y por qué. Esto se ve reforzado por las clasificaciones de calidad de vida y el Índice de Desarrollo Humano que se publican periódicamente.
Sin embargo, existe una otra cara de la moneda, menos mencionada en las noticias: los peores países para vivir. Además, es difícil considerar objetivas estas clasificaciones, ya que suelen centrarse en países inmersos en conflictos armados, olvidando que también existen países completamente pacíficos donde la gente no solo vive, sino que sobrevive.
Por eso hemos elaborado nuestra clasificación basándonos en aspectos que importan a la gente: la atención médica, los índices de delincuencia, el acceso al agua potable y mucho más.
Los peores países para vivir
En 2025, la clasificación sitúa a Libia, Siria y Venezuela como los países con las condiciones más desfavorables. Esta situación se debe a la inestabilidad política, que suele derivar en movimientos de protesta o en guerras civiles prolongadas. No se incluirán en nuestra clasificación, ya que existen lugares con condiciones aún más adversas.
Yemen (Oriente Medio)
Oriente Medio prospera gracias a los ingresos energéticos y potencia aún más este efecto mediante la diversificación económica. Sin embargo, Yemen aparece en las noticias exclusivamente por motivos negativos. Mientras tanto, es uno de los lugares más difíciles del planeta para vivir.
Desde 2014, una guerra civil asola la región entre el centro político reconocido y diversos grupos radicales, entre los que destacan los hutíes. Según la ONU, la guerra ha cobrado la vida de aproximadamente 377.000 personas y más de 21 millones de habitantes, dos tercios de la población, necesitan ayuda humanitaria.
Esta es una imagen clásica de un país en guerra: las instituciones estatales están destruidas, la policía y los tribunales no funcionan y gran parte del país está gobernado por grupos tribales y religiosos.
El PIB per cápita ronda los 820 dólares, la inflación supera el 30% y cerca del 80% de los yemeníes viven por debajo del umbral de la pobreza. Además, la población suele carecer no solo de electricidad, sino también de alimentos, ya que Arabia Saudí y Omán, países vecinos de Yemen, bloquean todos los suministros. Ante esta situación, la moneda nacional se ha devaluado varias veces, haciendo que incluso los productos básicos sean inasequibles para la mayoría de las familias. Aproximadamente 600.000 niños sufren desnutrición aguda, de los cuales 120.000 padecen desnutrición grave, con una esperanza de vida reducida a pocos días.
También existen problemas con el agua potable; solo alrededor de un tercio de la población tiene acceso a ella, y los sistemas de alcantarillado y drenaje están destruidos o sin mantenimiento. Solo la mitad de los centros médicos permanecen operativos, sufriendo escasez de medicamentos, combustible y personal. Estos dos factores combinados han creado un entorno propicio para la propagación del cólera.
Tan solo en 2024, se registraron casi 250.000 casos y más de 860 muertes, lo que representa el 35 % de todos los brotes de cólera a nivel mundial. Además del cólera, Yemen alberga reservorios naturales de cepas resistentes de malaria, fiebre tifoidea, esquistosomiasis y leishmaniasis.
Aproximadamente tres cuartas partes de los residentes tienen acceso a la electricidad, pero en la mayoría de los casos, el suministro es inestable. Los cortes de luz son frecuentes y pueden durar semanas. El acceso a internet es inexistente.
En esta situación, mantener el orden público resulta difícil. Yemen sigue siendo un campo de batalla para diversos grupos, cada uno con su propia interpretación del estado de derecho. Esto ha provocado un aumento de la delincuencia, así como del número de secuestros, extorsiones y asesinatos de periodistas.
Haití (Centroamérica/Caribe)
El Caribe suele ser considerado un "paraíso tropical". Esto no sorprende, dado que la República Dominicana, Barbados y las Bahamas atraen a millones de turistas anualmente, lo que contribuye al aumento de la prosperidad y los índices de desarrollo humano de los residentes locales.
Sin embargo, en la región hay un país donde el asesinato de un presidente en ejercicio sumió al país entero en el caos: Haití. Como consecuencia, para 2025, la capital, Puerto Príncipe, está controlada en un 85% por diversos grupos armados cuyo objetivo es todo menos mantener el orden en las calles.
En un período de tres años, más del 40% de todas las muertes en los distritos de Puerto Príncipe fueron violentas, lo que provocó un éxodo sin precedentes de la región capitalina hacia las zonas rurales: más de 1,3 a 1,4 millones de personas.
Debido al control de las carreteras, el suministro de combustible, los puertos y los corredores humanitarios por parte de las bandas criminales, el país enfrenta una grave escasez de alimentos. La inseguridad alimentaria severa afecta, en mayor o menor grado, a aproximadamente el 50% de la población del país, es decir, entre 5 y 6 millones de personas.
El sistema sanitario está al límite. La población tiene acceso limitado a la atención médica básica, ya que muchos centros están cerrados o son inaccesibles debido a amenazas a la seguridad. Solo el 18,9 % tiene acceso a agua potable, mientras que el resto depende del agua de lluvia y de los ríos, lo que provoca numerosos brotes de tuberculosis y cólera.
Los problemas de Haití comenzaron en 1986, con el derrocamiento del dictador Jean-Claude Duvalier. Desde entonces, el país ha tenido más de 20 gobiernos, la mayoría de los cuales no lograron completar sus mandatos. Las elecciones locales se ven interrumpidas con frecuencia y las transiciones de poder se producen mediante golpes militares o protestas masivas precedidas por ellos.
Además de lo anterior, los residentes locales sufren terremotos frecuentes y potentes con una magnitud de hasta 7,5 en la escala de Richter y huracanes regulares que devastan un país ya de por sí pobre.
Madagascar (África/Oceanía)
La imagen de Madagascar como una isla exótica aparece a menudo en los medios de comunicación, especialmente en obras de ficción, pero en realidad, la vida allí es bastante difícil para la gente.
Desde su independencia en 1960, Madagascar se ha convertido, en la práctica, en un apéndice de Europa en materia de materias primas, y el gobierno local ha actuado en función de los intereses europeos en lugar de los de su propio pueblo. Esto ha empeorado significativamente la situación del país, que los sucesivos presidentes han intentado remediar sin éxito.
La economía se basa en la agricultura y se centra en las exportaciones de vainilla y clavo. Las empresas mineras suministran níquel y cobalto a los mercados mundiales. Años de inestabilidad política, corrupción, mala gestión de los recursos públicos y falta de políticas industriales han provocado que, para 2025, aproximadamente el 75 % de la población viva por debajo del umbral de pobreza, y más de la mitad de esta cifra en situación de pobreza extrema. Más del 40 % de los niños padecen desnutrición crónica.
La situación sanitaria también es precaria, con un promedio de un médico por cada 10.000 habitantes. El país registra más de 1,6 millones de casos de malaria al año, y se producen brotes de peste bubónica anualmente, ya que Madagascar alberga sus reservorios naturales: roedores e insectos. Si bien la peste afecta con mayor frecuencia a las zonas rurales, también se producen epidemias en las grandes ciudades, como ocurrió en 2017.
Debido a la deficiente infraestructura del país, solo alrededor del 36% de los residentes tiene acceso a agua potable segura, e incluso en esos casos, no lo es. La causa más frecuente es la esquistosomiasis (una enfermedad parasitaria causada por larvas que penetran la piel), pero también existen otras enfermedades endémicas para las que los recién llegados no tienen inmunidad. En general, hasta el 70% de la población del país está en riesgo de contraer alguna enfermedad.
Cabe destacar que, a pesar de todo esto, Madagascar se encuentra entre los diez países más vulnerables a los desastres climáticos. El país sufre entre tres y cinco ciclones tropicales cada año, y el sur padece sequía. A esto se suman los frecuentes ataques de tiburón a turistas en las zonas costeras y los ataques de cocodrilo en los ríos y estanques locales.
Timor Oriental (Oceanía/Asia)
Timor Oriental obtuvo su independencia recientemente, en 2002. Anteriormente, había sido una colonia portuguesa. Tras el derrocamiento del régimen de Salazar, Timor comenzó a hablar de independencia por primera vez. Mientras que Timor Occidental, colonia neerlandesa, se había encaminado hacia la reunificación con Indonesia, la mitad oriental de la isla se vio obligada a luchar. Las condiciones eran desproporcionadas, e Indonesia ocupó Timor Oriental durante 24 años, reprimiendo la disidencia sin importarle el personal militar ni la población civil.
Incluso cuando las tropas indonesias finalmente se retiraron bajo la presión de la ONU, emplearon una política de tierra arrasada, destruyendo aproximadamente el 70% de la infraestructura del país, incluyendo escuelas y hospitales. Desde entonces, la deficiente infraestructura, la pobreza crónica, la falta de industria y los frecuentes desastres naturales han convertido la vida en una lucha constante para la mayoría de los residentes.
Casi el 42% de la población vive por debajo del umbral nacional de pobreza y el desempleo juvenil supera el 30%. La mayor parte de la población se dedica a la agricultura de subsistencia y produce materias primas para la exportación, pero el rendimiento de los cultivos es inestable y depende en gran medida de los monzones, ya que cada fuerte tormenta tropical provoca devastadores deslizamientos de tierra.
El sistema de salud de Timor Oriental es extremadamente precario, con tan solo 2,4 médicos por cada 10.000 habitantes. En consecuencia, aproximadamente el 40% de los asentamientos carecen incluso de un centro de atención primaria. Esto repercute en la esperanza de vida, que no supera los 59 años.
En estas condiciones, proliferan las enfermedades infecciosas y parasitarias, como la malaria, la tuberculosis y las infecciones intestinales. Desde 2022, se han registrado brotes de dengue y menos del 70 % de la población está vacunada. El problema se agrava por la desnutrición crónica, que afecta aproximadamente al 46 % de los niños menores de 5 años, de los cuales el 11 % sufre desnutrición grave. Casi la mitad de las mujeres embarazadas padece deficiencia de hierro, lo que conlleva una alta mortalidad materna.
Aproximadamente el 78% de la población tiene acceso a agua potable segura, pero esto se da en las ciudades. En las zonas rurales, los pozos y arroyos siguen siendo la fuente de agua, contaminados con aguas residuales y agentes infecciosos. Durante la temporada de lluvias, esto provoca brotes de disentería, cólera y fiebre tifoidea.
La delincuencia es el problema más acuciante del país. El Estado no ha logrado frenar el crimen organizado, dejando las calles de las ciudades controladas por bandas criminales. Estas se dedican principalmente a la trata de personas y al contrabando de tabaco, y a menudo protagonizan sangrientos enfrentamientos por disputas territoriales. Además, algunos partidos políticos contratan matones para intimidar a sus opositores.
Papúa Nueva Guinea (Oceanía)
Papúa Nueva Guinea (PNG) es uno de los países más peligrosos y controvertidos del planeta. Si bien es rico en recursos naturales como oro, cobre, petróleo y gas, el país vive en un contexto donde las instituciones estatales ejercen poco control sobre el territorio. La corrupción, las lealtades tribales y los grupos armados locales socavan de facto la autoridad central.
En la capital del país, Port Moresby, se registran hasta 120 asesinatos por cada 100.000 habitantes al año, mientras que en las provincias de Morobe y Tierras Altas Orientales, los conflictos intertribales son frecuentes y provocan decenas de muertes anualmente. Las zonas urbanas se ven asoladas por el fenómeno de las bandas callejeras armadas conocidas como «raskol», dedicadas a la extorsión, los secuestros, los ataques a turistas y el robo de camiones.
La policía cuenta con escasos recursos, lo que le impide combatir eficazmente a las pandillas, especialmente con una proporción de 75 agentes por cada 100.000 habitantes. Los delitos suelen ir acompañados de violencia sexual; la ONU estima que el 67% de las mujeres en el país han sufrido violencia física o sexual al menos una vez en su vida.
El sistema de salud de Papúa Nueva Guinea es uno de los más precarios de la región del Pacífico, lo que se traduce en una esperanza de vida de tan solo 56 años. La malaria también representa un grave problema, con aproximadamente un millón de casos notificados anualmente. En las zonas rurales del sur, son frecuentes las cepas resistentes a la cloroquina (el fármaco más eficaz).
Además de esto, en PNG se encuentran los siguientes elementos:
Tuberculosis: una de las tasas más altas de la región (alrededor de 430 casos por cada 100.000 habitantes), con un aumento de las formas multirresistentes.
VIH: alrededor de 60.000 personas infectadas (0,6% de la población adulta), y esta cifra sigue creciendo.
La lepra y el sarampión se registran anualmente.
En general, el país sufre una escasez crónica no solo de centros médicos, sino también de médicos. En 2025, la República Popular de Polonia contaba con tan solo 0,7 médicos por cada 10.000 habitantes, una situación agravada por la escasez de medicamentos, especialmente de vacunas.
También cabe destacar que Papúa Nueva Guinea se encuentra en el "Anillo de Fuego", una zona que sufre con frecuencia terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas y los consiguientes deslizamientos de tierra e inundaciones.
Pero el fenómeno más inusual para el mundo moderno, aunque presente en Papúa Nueva Guinea, es el canibalismo. Históricamente, el país es conocido como uno de los últimos lugares del planeta donde el canibalismo existió como práctica cultural, y si bien oficialmente está extinto, aún se registran casos en la actualidad.
Desde 1971, el país cuenta con una ley contra la brujería que estipula que quienes creen haber sido víctimas de brujería no son considerados responsables del delito cometido. Esta ley también se utiliza como atenuante para los acusados que creen que la víctima es una bruja.
El ejemplo más llamativo de canibalismo ocurrió durante la alteración del orden público durante las elecciones de 2012, cuando una secta cazadora de brujas mató a personas quemándolas sin juicio previo frente a sus familiares y luego comiendo los restos calcinados.
Resumámoslo
Existen otros países donde la vida se complica no solo por las guerras, sino también por problemas crónicos: epidemias, pobreza, escasez de agua y corrupción. Los huracanes azotan las Islas Salomón, las pandillas asolan Honduras, las inundaciones y el hacinamiento azotan Bangladesh, y el hambre y los parásitos azotan la República Centroafricana. Sin embargo, la situación allí es mejor que en los países de nuestra lista.
Vivir en estos países es difícil, y desde luego no deberían ser destinos prioritarios, ni siquiera para una estancia corta. Sin embargo, la gente sigue viviendo allí, adaptándose a sus condiciones, sobre todo cuando no les queda otra opción.